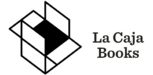Empieza a leer
A pie de página, de Fernando Castro Flórez
Todo empezó ahí
Todo comenzó copiando. No fue la palabra, ni la acción. Tampoco se trataba, en clave de teología negativa, de una ausencia o del síncope de la glotis (esto suena particularmente mallarmeano), y fue mucho antes de que pudiera imaginar que se podría decir, con impunidad académica, que la «ausencia es fundante». Me dedicaba a copiar como si no hubiera mañana. Con una caligrafía de letras desligadas e incapaz de establecer una elegante continuidad; a paso de hormiga, dejando rastros microscópicos como si fuera un rácano desde la más tierna infancia. Apenas conseguía mantener la línea recta en la página en blanco, inclinándome de forma peligrosa, sabiendo que sería censurado. Pasaba un frío atroz. Mientras copiaba sin desfallecer, la oscuridad se adueñaba del lugar. Levantaba la vista y me daban mareos, pero seguía con mi tarea de copista febril. Aquellos trabajos heroicos no tenían el reconocimiento esperado. Era, tal y como lo entendía, lo esperado, aunque otros compañeros del colegio también estaban ocupados en esa actividad rutinaria. Tenía la secreta vanidad de que era el único que estaba haciendo ese prodigioso trabajo y que los demás eran unos inútiles que no tenían la menor idea de nada. El desprecio tenía una maravillosa textura de secreto a voces.
Escena del crimen: la biblioteca pública de Plasencia, junto a la Puerta Berrozana. Un edificio que, en las brumas de la memoria, entreveo como un castillo con una entrada enorme, escaleras de piedra y temperatura glacial. Incluso para la mirada admirativa infantil, ya por aquel entonces consideraba que había escasos libros y pocos lectores. Para llegar hasta allí, había que salir de la muralla, como si los libros estuvieran en el exilio, lejos de todo, literalmente, desanimados. Iba con desgana, deseando volver cuanto antes a mi calle para jugar al fútbol, a la pídola o a los curencos con el trompo. Éramos unos callejeros. Merendábamos bocatas de Nocilla mientras montábamos en bicicleta y hacíamos el gamberro sin que nadie nos pusiera coto.
Tenía que copiar para resolver los trabajos del colegio, un trámite insustancial que me producía cansancio por anticipado. En la biblioteca, sin saberlo todavía, me adiestraba en lo kafkiano: disciplinaba el cuerpo más que la mente, convertía los instantes en plomo. Los ejercicios, daba igual su naturaleza, siempre encontraban respuesta en la Espasa-Calpe. Tal vez los temas fueran variados, aunque lo único que recuerdo es que todo remitía a Plasencia y a Extremadura. Todas las disciplinas se decantaban en un campo cerrado. Copié páginas sobre los iberos y los Reyes Católicos; los ríos y sus afluentes, cabos y golfos; la romanización y la poesía de Bécquer; las capitales europeas y las peripecias de los emperadores romanos. Todo pasto del olvido. Parecerá delirante, pero todo eso tenía en mi mente pantanosa una tonalidad placentina, como si canturreara mientras copiaba cada palabra de la enciclopedia el himno de la Virgen del Puerto.
Una palabra detrás de otra, frases que no trataba ni de entender, pueblos que nunca conocería y ríos que acaso estén definitivamente secos. Aquello fluía hacia la nada escolar. La Espasa era, en todos los sentidos, algo sagrado, el depósito de la sabiduría, la fuente de todo lo que me permitía salir del paso. Creía que era el único ser inteligente del planeta. Me equivocaba. Otros alumnos del Alfonso VIII fusilaban sin miramientos entradas de aquellos tochos como profesionales del plagio académico. Me daban ataques de rabia cuando detectaba que otros estaban sacando diamantes de esa mina enciclopédica de la que yo era el verdadero propietario. Esperaba a que todos se marcharan y ocultaba los volúmenes que habían utilizado en algún rincón de aquel siniestro caserón. Al día siguiente, me sofocaba al comprobar que mis rivales seguían entregados a la copia cuasimonástica.
Como temía que me descubriera el profesor y que me abofeteara o me golpeara con la vara en la punta de los dedos, pensaba que debía introducir algo de mi cosecha. Pasaba entonces los sudores de la muerte intentando cambiar un verbo o modificar una frase mínimamente. También sentía que mi ignorancia supina podía llevarme al abismo de lo disparatado. Cada ligera disidencia en el proceso de copia comportaba arrepentimientos y tachones indecentes. Bastante mala era mi letra, indigno garrapatear caligráfico, para, además, mancillar la página con borrones. El eterno retorno de lo siempre igual me fue revelado en esos atardeceres en la biblioteca placentina mucho antes de que el veneno de la filosofía me infectara.
No leía lo que copiaba, tan solo cubría el expediente. Ser un mandado ha sido la manera más astuta de escabullirme de las obligaciones. En vez de ofrecer resistencia pasiva o de declararme un Bartleby, he preferido hacer lo que fuera y cuanto antes. Y la Espasa-Calpe era el atajo para los trabajos escolares. Tampoco habría tenido otra forma de hacer lo que tocaba. En mi casa escaseaban los libros, y los que mi padre tenía eran, en su mayor parte, novelas sobre la Segunda Guerra Mundial que devoré años más tarde. Me inicié en la lectura caprichosa con la colección Héroes en Zapatillas y, sin ningún género de dudas, recibí lecciones magistrales en Mortadelo y Filemón. La derrisión del mito y los procesos chapucero-detectivescos imprimieron (mi) carácter.
Una vez me contaron (seguramente se trate de una anécdota apócrifa) que Gustavo Bueno llevaba en una carretilla los tomos de la Espasa a la playa de Gijón. La voluntad de sistema puede tener algo irrisorio. Al oírla recordé que en la biblioteca de mi pueblo un loco copiaba esa misma enciclopedia de la A a la Z. Supe de su titánico proyecto porque se había apropiado de un tomo que necesitaba para uno de mis apaños escolares; concretamente, para copiar la entrada dedicada a Toledo. Parece ser que, al terminar, con toda tranquilidad, reinició la faena con una actitud que habría admirado a Bouvard y Pécuchet. Esos manuscritos enciclopédicos, infantiles y enloquecidos, son la base de la anomalía de una escritura que está encadenada a la lectura, en una copia que no reconoce al original.
Cuando lijaban en la universidad
Puede que sucediera algo antes (de hecho, asistí, estupefacto, a la impugnación que un alumno lanzó al profesor de Psicología por no determinar si era deductivista o inductivista), pero la primera impresión al llegar a la universidad fue tremenda: el profesor caminaba por el pasillo leyendo griego de un libro grueso. Me dieron los sudores de la muerte. Tan solo era capaz de entender, a duras penas, las conjunciones. Había estudiado griego y latín en el instituto, gozando con el rosa rosae, aprendiéndome de memoria el comienzo de La guerra de las Galias y algunos versos de la Eneida (como ese en el que se describe hermosamente la «noche húmeda») y, con la ayuda del profesor Gonzalo Hidalgo Bayal, emprendimos la traducción de la Anábasis de Jenofonte. Todo aquel esfuerzo en el aprendizaje de los verbos y las declinaciones no me permitía saber qué estaba recitando, con tanta pasión, Félix Duque en aquella enorme clase de la Universidad Autónoma. Hizo una breve pausa para saber si había alguna pregunta, y entonces el drama se acrecentó: un alumno intervino, con fría determinación, en griego. Yo había emprendido el viaje en tren desde Plasencia con lágrimas en los ojos, como si fuera a la guerra en vez de a la universidad; acababa de cobrar trágica conciencia de que era un pueblerino y, además, no estaba a la altura de las circunstancias. Aquella introducción a la Física aristotélica estaba siendo traumática, y, cuando se aclaró en castellano (tal vez para que los indocumentados pudiéramos recuperar el aliento) que todos los cuerpos tienden por naturaleza a ocupar su lugar común, sospeché que el mío sería el pelotón de los bobos.
En la siguiente clase asistí a la epifanía del autor del manual de Filosofía de bachillerato. Empleaba términos como propedéutica, prolegómenos, hermenéutica y otros circunloquios que, tal y como advirtió, nos llevarían hasta el texto kantiano. Terminó con gestos extraños, caminando con aspecto fantasmal hacia una cortina mientras farfullaba que aquello podría tener un «tufillo heideggeriano». Mi compañero de pupitre musitó que aquello daba asco. Su aspecto era absolutamente intempestivo: vestía chaqueta y corbata, una indumentaria que contrastaba con el aspecto retro-hippie de la tropa. Por si fuera poco, había depositado sobre la mesa un maletín de ejecutivo agresivo propio de quien quería convertirse en abogado o aspiraba a vegetar tras el mostrador de una sucursal de la Caja de Ahorros de Madrid. Su aspecto era contextualmente provocador y no daba la impresión de que estuviera dispuesto a pasar por el aro de la ortodoxia académica. Me preguntó, con tono desafiante, qué había leído y apenas fui capaz de balbucear que me interesaba Ortega y Gasset, del que no había leído nada. Abrió con gestos bruscos su portafolios de cuero y me mostró los dos libros que contenía como si fueran joyas preciadas: la Terminología filosófica, de Theodor W. Adorno, y las Cinco lecciones de filosofía, de Zubiri. «Esto es lo que tienes que leer de inmediato», dijo con el tono con el que un sargento da una orden a un recluta patoso.
En el Colegio Mayor Loyola me autopropuse para el cargo de bibliotecario y así poder superar mi abyecta ignorancia. Disponía de la llave de aquel espacio subterráneo en el que los libros de filosofía eran escasos. Me bastaba con los tomos del Copleston y los dos volúmenes del Diccionario de filosofía de Ferrater Mora. Pasé noches enteras dándole vueltas a una gramática de griego, temeroso de que volviera a repetirse la tortura de la clase iniciática. Compré de inmediato los libros recomendados y volví a tener la horrenda experiencia de no comprender nada. Trataba de encontrar un vínculo entre Zubiri y Adorno, desubicado de mala manera, incapaz de superar mi amarga conciencia de analfabeto filosófico.
Acudía a la universidad como si aquello fuera una trinchera en la que terminarían por obligarme a salir a la tierra de nadie, donde sería abatido a las primeras de cambio. Sin embargo, pronto la batalla fue tomando un cariz inesperado. Fajardo, el compañero con el que trencé una amistad sustentada en la bibliografía, tenía la costumbre de preguntar al terminar cada clase, y, además, lo hacía con una energía furiosa. En realidad, no se trataba de buscar respuestas o ampliaciones temáticas por parte del profesor, sino de darle una lijada. El verbo lijar y sus variantes estaban siempre en boca de mi cómplice, que procedía de una manera impecable. Sacaba un libro y leía «parrafadas» (palabra que en su boca sonaba como si fuera armamento pesado) que servían para refutar lo que había expuesto el académico de turno. El ariete más usado no era otro que Adorno, convertidos nosotros, por obra y gracia de nuestra perspectiva obtusa, en adornianos.
Lo fundamental era leer cuanto antes toda la bibliografía recomendada y llevar los libros físicamente a clase. Esto era algo que obsesionaba a Fajardo: no soportaba las florituras ni los circunloquios; todos debían ceñirse al texto. Su ideal era establecer un «combate de parrafadas» en el que los libros fueran refutándose sin piedad. Los mediocres estarían ocupados en trabajos de pasamanería o marquetería infantil, mientras que los que buscaban algo potente lijaban al personal. Nuestra vanidad no tenía límite. Nos jactábamos de ser los únicos que leíamos «lo fundamental».
En los últimos años de la carrera, descubrimos que un par de profesores, reverenciados por la mayoría, estaban leyendo de tapadillo pasajes de un libro de Vattimo que acababa de publicarse. Tuvimos el inmenso placer de rasgar el velo y mostrar que aquello no era otra cosa que la impostura de unos heideggerianos que se camuflaban penosamente como posmodernos. Aunque el mismo ambiente posmoderno permitió que se templaran gaitas, porque la lijada había sido de órdago. Uno de los pocos profesores a los que Fajardo no intentó «masacrar» (expresión que también usaba con su gusto por lo visceral) fue Tomás Pollán, quien, a pesar de tener fama de ágrafo, nos dictó un curso sobre el origen de la escritura que, más que nada, fue un torrente de recomendaciones de lecturas. Tiempo después, cuando le pedimos que nos recomendara libros de literatura, lo hizo extramuros, en un banco del campus, como si estuviéramos trapicheando con algo ilegal. Cuando mencionó el libro de Agéyev Novela con cocaína (que conseguí pronto y decidí no abrir jamás), comprobé que todo lo vivido allí, incluyendo la lectura de la Física en griego, podía tener un sentido.