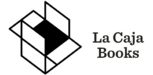Empieza a leer
El mal del chamán, de Jacek Hugo-Bader
El arranque
Plantado en medio del escenario, ante un auditorio lleno de gente, cuento la historia de Aichurek.
Se trata de la chamana más poderosa de la República de Tuvá, al sur de Siberia, la jefa de la Unión Religiosa de Chamanes Tos-Deer, que significa «Los Nueve Cielos». La conocí en diciembre de 2007 de camino a Vladivostok. Llevo colgado del cuello el talismán que me regaló y en la mano un pequeño eren: una preciosa muñequita de madera con una piedrecita dentro que Aichurek hizo con sus propias manos. Me pongo a agitarla como un sonajero, igual que hacía entonces cuando las cosas se ponían feas. Sigo las instrucciones que me dio la chamana: al oír su voz, ella siempre acudiría y actuaría, repararía, ayudaría, calmaría, curaría… Incluso devolvería la salud. Solo que por aquel entonces no me pasaba nada, ni en el cuerpo, ni siquiera en el alma, de manera que le regalé «la chamanita», que es como llamamos en casa a la muñeca de madera, a mi hija Oleśka, y resultó ser el mejor de los remedios para el dolor de cabeza y de barriga.
Así que voy contando todo esto, levanto la mano, la agito y… silencio. El público suspira mientras yo vuelvo a agitarla, me golpeo nervioso la rodilla, muevo el brazo como un tenista calentando y… nada, silencio, ningún sonido, así que me justifico, pido disculpas, digo que «la chamanita» nunca se había rebelado ni se había negado a colaborar, que no sé, que no entiendo cómo es posible que una pequeña canica agitada en un interior hueco no emita sonido alguno. ¿Cómo ha podido estropearse algo compuesto de dos elementos?
No ha sido una actuación estelar. Volvemos a casa: yo al volante; Agata, mi mujer, no para de agitar y hurgar en la muñeca de madera, de intentar hacerla sonar; los dos nos preguntamos qué significa, qué nos quiere decir «la chamanita» o Aichurek. Quizá que no todo está a la venta…
O quizá sea una advertencia. Pero ¿de qué?
Nuestra hija nos saluda desde la puerta de casa, así que enseguida confieso y le enseño la figurita muda; la niña pone ojos como platos, me quita la muñeca y la hace sonar como si nada.
Nunca más he sacado a «la chamanita» para enseñarla. Ni siquiera Oleśka se la ha llevado a nuestra nueva casa, pues, según ella, si cambia de dirección, el pequeño eren no funciona como es debido. En la lengua tuvana eren significa «espíritu» u «objeto donde mora el espíritu». El nuestro tiene la forma de una muñequita rechoncha con un tambor en la mano, dos arañas y tres serpientes verdes en la espalda.
Y ahora vuelvo a estar en Kyzyl, la capital de la República de Tuvá. Dirijo mis primeros pasos a la organización Tos-Deer, donde me entero de que la gran chamana Aichurek, su jefa, ha muerto.
¿Cuándo murió?
No murió. Fue asesinada. La mataron. O, mejor dicho, cayó en el campo de batalla.
Aichurek cayó en la guerra. En una guerra muy especial
2 enero de 2020
Consejo Supremo
Tuvá
Irina muestra a Antoni un medicamento y le pregunta si servirá. El hombre entorna los ojos, se lleva el envase a la frente y a los pocos segundos contesta que puede que sí. La mujer no entiende lo que pone en la caja, pues no son letras rusas, no lee el prospecto ni tampoco tiene intención de hacerlo. Se lo pregunta al chamán, que solo ha hecho los diez cursos del bachillerato obligatorio, pese a que a su lado está sentada Sailyk, su mujer, una auténtica médica psiquiatra.
Sailyk Ondar es una shave, es decir, una ayudante de chamán.
El proyectil
–Fui a Chechenia con él a cuestas –cuenta Antoni Ondar–. Un tranquilo y hermoso día, cruzaba yo por en medio de una plaza en dirección a mis compañeros, que me llamaban agitando los brazos, riendo, haciendo el tonto, y él, susurrando en mi interior, me dice que incline la cabeza hacia la izquierda, así que la inclino, sin saber por qué, y en ese mismo instante la bala de un francotirador me pasa tan cerca que me roza la oreja derecha.
Después se produjo la increíble historia de la letrina. Antoni estaba allí sentado haciendo aquello que se hace tras un rancho de sopa de garbanzos. Mientras espera, nota que una gran fuerza, un brazo musculoso, le empuja la espalda y lo aplasta hacia el suelo hasta que el soldado se tumba sobre las rodillas mientras por encima de él una prolongada ráfaga de ametralladora atraviesa toda la letrina… Nadie del destacamento daba crédito a que hubiese sobrevivido. Hasta llegaron unos mandos de Grozni para ver aquella letrina y al hombre que de ella salió con vida.
La historia del francotirador todo el mundo la consideró una casualidad. Muy afortunada, eso sí, porque el combatiente checheno había disparado desde una distancia de apenas cien pasos, lo que para un francotirador no es nada.
–Pero tras la historia de la letrina empezaron a decir que yo era un hombre que sabía. Un brujo. Pero no les conté nada del abuelo. No les conté que era él quien me protegía, les dije que era la intuición. Todo el mundo empezó a tenerme una fe ciega, así que una vez que hicimos un alto para descansar mientras patrullábamos por Grozni y les dije que debíamos salir de allí porque, si no, ninguno de nosotros volvería a la base, el comandante ordenó que partiéramos de inmediato. No habíamos recorrido ni cien metros cuando la plazoleta donde nos habíamos detenido saltó por los aires.
–Parasteis a descansar en una zona minada –adivino–. Salvaste a toda la unidad.
–Hasta que terminó nuestro turno, todos intentaban situarse lo más cerca posible de mí; tenían una fe ciega en mi intuición y suerte. Pero todo aquello fue obra del abuelo, aquel con quien fui a aquella asquerosa guerra y que tres veces me salvó la vida. Sin embargo, por una razón que se me escapa, no me protegió de aquel diabólico proyectil de lanzagranadas. Ahora pienso que me estaba destinado, debía ser el inicio de mi mal del chamán.
Antoni Ondar tenía veinticuatro años, una esposa a punto de acabar la carrera de Medicina y una hija a punto de venir al mundo. Pero, como era policía, en 2001 lo mandaron a la segunda guerra de Chechenia. Un turno duraba seis meses, a Antoni no le faltaba mucho para volver a los brazos de Sailyk. Tras pasar días y noches de tiroteo ininterrumpido en un blokpost –o sea, un puesto callejero convertido en pequeña fortaleza–, regresaba ya a la base rusa situada a las afueras de Grozni. Iban en un inmenso camión Ural, Antoni sobre la caja, junto a la ametralladora; a su alrededor despuntaba una mañana como otra cualquiera en una ciudad cautiva: hombres escarbando entre los cascotes, mujeres comprando en los puestos callejeros, niños con garrafas corriendo hacia un pozo…
–Y de repente, junto a la plaza central Minutka, del centro mismo de toda esa cotidianeidad sale volando hacia nosotros un proyectil de un RPG-7. Hace blanco a un metro de mi cabeza. Como en una película, veo a cámara lenta la metralla esparcirse por todas partes, y, cuando vuelvo en mí, veo que vienen a por nosotros. Así que disparo todo lo que puedo, todos los proyectiles que hay en la cinta. Nuestro Ural arde, ha perdido las ruedas traseras. Pero es una máquina valiente, como un tanque, no se sabe cómo, pero nos saca de la refriega… Yo, mientras, dejo caer la ametralladora y me sujeto la cabeza con las manos para que el cerebro no se me salga por las orejas. Un compañero coge de un puesto una botella de alcohol casero y me lo echa en la garganta. Y venga a echármelo. Después vino el hospital por el cráneo roto y, varios meses después, el alta. Regreso a casa. Pero ya no era el mismo hombre.
La shave
En Tuvá llaman abuelos y abuelas no solo a los progenitores de nuestras madres y padres, sino a todas las personas de edad avanzada. El abuelo de Antoni Ondar apareció en su vida poco antes de que partiera a la guerra de Chechenia y desde aquel día no se ha separado de su lado. Puede aparecer de improviso, cuando le da la gana, o acudir cuando es requerido. Al igual que la abuela, que apareció en la vida de Antoni unos años más tarde.
–Gente como tú la tenemos a puñados en nuestro hospital –se ríe Sailyk, su mujer–. No dejan de ser alucinaciones que deben ser tratadas con antipsicóticos.
Y yo les hablo de Aichurek, la chamana que conocí hace años, a la que tuvieron encerrada en psiquiátricos soviéticos desde que cumplió cuatro años. Desde muy pequeña, en lugar de jugar con los niños de su edad, solo jugaba con los vientos, hablaba con espíritus, tenía sueños proféticos, visiones desgarradoras de guerras, crímenes, muertes, gulags, todo aquello que experimentaban las personas con las que se encontraba. A la niña se le abrió demasiado pronto «el tercer ojo», así que pudo ver las vivencias humanas, escudriñar en el interior de las cabezas, pero no entendía nada de todo aquello, pues eran cabezas adultas, experiencias adultas, así que le daban pánico. Los psiquiatras soviéticos le diagnosticaron esquizofrenia, pese a que todos los habitantes de su aldea tenían claro que se trataba del mal del chamán, que un día la niña sería chamana.
–También yo estaba convencida de que mi marido era esquizofrénico –cuenta la doctora Sailyk–. La peor época fue antes de que me fuera a San Petersburgo a hacer la especialización en Psicoterapia. Empezó a cambiar. Se volvió agresivo… Al principio pensamos que era debido al trauma de guerra, que era una psicosis, el TEPT.
–El trastorno de estrés postraumático, a veces llamado síndrome del campo de batalla o locura de trinchera –repaso en voz alta.
–Sí. De ahí las visiones, los estallidos de ira, la apatía, la depresión, una locura con la que no se podía vivir. ¡De verdad que no se podía, Jacek! La gente decía que mi marido tenía el delirio blanco, por el vodka, un delirium tremens; en vista de aquello, antes de marcharme le conseguí una cama en un hospital psiquiátrico, pero él se negó a tratarse. Así que voy a ver a un chamán y me dice que mi marido tiene el don de hablar con los espíritus de los muertos. ¡Venga ya! ¿Se han vuelto todos locos o qué? Ya no puedo más, tengo que escapar, marcharme, huir… No había más remedio que separarnos, aunque yo volvía a estar embarazada.
Así que se separaron. Incluso físicamente, pues Sailyk se fue a San Petersburgo a hacer su especialización. Antoni se quedó solo con la hija, dejó el trabajo y el dinero se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.
–Contemplaba toda esa vida tranquila y frívola a mi alrededor y se me llevaban los demonios por haber tenido que participar en aquella guerra. Por su culpa perdí a mi familia, y aquí nadie me apreciaba ni admiraba. Era del todo innecesario. Noté que en el pecho no tenía más que un gran pedazo de hielo, y que solo se fundía cuando bebía. Así que bebí todo lo que pude.
Y cuanto más bebía, más volvían los recuerdos de guerra y las alucinaciones. Sailyk entendió, o tal vez sintió a distancia, que se estaba hundiendo. Le consiguió una pensión vitalicia de invalidez, se lo llevó a San Petersburgo, pidió ayuda a sus profesores psicoterapeutas, y ellos lo ingresaron en la clínica del Instituto del Cerebro de la Academia de Ciencias de Rusia.
–¿Y de qué pensaban tratarlo? –pregunto–. ¿De la guerra, del vodka, de las alucinaciones, de la esquizofrenia?
–Del mal del chamán –gruñó Antoni.
–¡Esa enfermedad no existe! –exclama su mujer–. Te trataron de una parálisis parcial del sistema nervioso central, pues resultó que todas las desgracias se debían al estallido del proyectil del lanzagranadas, a un derrame cerebral que causó un enorme aneurisma. Ya puedes darte con un canto en los dientes de tener una mujer médica que supo sobreponerse a todo, que supo escoger las medicinas, esas que no querías tomar, siempre te escaqueabas de tomarlas, las tirabas a la basura… Las mujeres de todos tus compañeros de guerra hace tiempo que salieron por piernas.
–¿Y por qué? –pregunto al veterano.
–Porque allí hacíamos cosas terribles –dice Antoni en tono lóbrego–. En aquellos registros, cuando había un herido en la casa, nos lo llevábamos, porque quería decir que era un combatiente. Lo llamábamos zachistki kvartir, es decir, «limpieza de viviendas». Los niños lloran, las mujeres gritan, lanzan maldiciones, insultos, palabras terribles, espantosas, infernales, y esas ya no le esquivan a uno tan fácilmente como las balas de un fusil. Después muchísimos compañeros tocaron fondo por culpa de esas maldiciones: bebían hasta reventar, se mataban a cuchilladas en las reyertas, morían en accidentes de coche o se internaban en la taiga con una soga… Yo también fui de mal en peor. Regresamos a San Petersburgo y me pasaba dos o tres días seguidos sin poder dormir, los ojos inyectados en sangre, como los del diablo, un dolor de cabeza insoportable… Y cuanto peor me encontraba, las visiones se volvían cada vez más frecuentes, más nítidas, más realistas.
Después el destino le fue arrebatando uno tras otro a sus tres hermanos con sus respectivas mujeres, a su madre…, sin que ninguno de ellos muriese de muerte natural. Perdían la vida en accidentes, incendios; el hermano mayor y su mujer cayeron de un puente con el coche sobre el Yeniséi congelado, rompieron el hielo y se ahogaron.
–Después de aquel accidente mi abuelo dijo: «Basta» –recuerda el antiguo policía–. «Debes convertirte en chamán, mi querido Antoni, deja de resistirte o, en caso contrario, tu estirpe desaparecerá del todo».
–Tras casi veinte años de atormentada vida junto a un hombre que volvió de la guerra con una grave herida en la cabeza, tuve que resignarme al hecho de que era un chamán –cuenta Sailyk y pone los ojos como platos, como si no creyera en lo que acaba de decir.
–Sí. Acabé por aceptar el don del chamán. Acepté que los espíritus me habían elegido y les prometí que serviría a las fuerzas del bien, a los espíritus del País de la Claridad. En 2015 hice el juramento celestial.
–Es algo así como mi juramento hipocrático –explica Sailyk.
–Eso es. De no ser así, hoy me estaría pudriendo en un psiquiátrico, mientras que después de ser ordenado chamán me curé milagrosamente, me calmé, empecé a dormir. Y de un día para otro dejé de beber.
–Yo ya me he acostumbrado a la presencia entre nosotros de los espíritus, del abuelo y la abuela, que llevan muertos quinientos años –cuenta la esposa y ayudante del chamán–. A veces, mientras estamos viendo la tele y tomando té la mar de a gusto, Antoni empieza a hablar con alguien. Resulta que eso no impide que llevemos una vida perfectamente normal, aunque en mi planta para algo así administro medicamentos psicotrópicos.
Cada primavera y otoño Sailyk envía a su marido al hospital para que se trate el aneurisma cerebral, que se ha agazapado en un lugar tan inoportuno que los médicos ni siquiera se plantean operarlo. Los cónyuges prefieren no mencionar las alucinaciones ni al abuelo y a la abuela de hace siglos. De hacerlo, los médicos ingresarían a Antoni en la planta de Psiquiatría y no en la de Neurología.
El espejo
No había pasado ni siquiera un año desde el juramento chamánico y la gente se agolpaba a las puertas de la casa de Antoni, su teléfono estaba a rebosar de SMS con súplicas de ayuda, acudían desde los rincones más remotos de Tuvá, y después de toda Rusia, le enviaban billetes de avión y dinero para que fuera a salvar sus vidas, hijos, salud, propiedades, almas…
En la cancela del número 1 de la calle Chéjov de la ciudad de Kyzyl, donde recibe a las visitas, no hay nada que señale que se trata de la sede de la organización chamánica Monge Deer, es decir, «Cielo Eterno», que cuenta con diez miembros.
Domingo, 30 de junio.
La primera paciente en el horario de visitas del chamán Antoni Ondar es una preciosa profesora de Educación Física de veintiocho años que lleva leggings negros y sudadera, y que responde al nombre de Kunzenmaá, difícil de pronunciar. No es la primera vez que visita a Antoni; lo llama bashký, «maestro», término que la gente de Tuvá solo usa para dirigirse a los lamas budistas. Nunca le da la espalda y, cuando hablan, la muchacha mantiene las manos unidas y se inclina ligeramente. Por petición del chamán, la joven profesora siempre viene acompañada de su madre. Y es que Antoni es un hombre apuesto y lleno de vida de cuarenta y dos años, y el tratamiento chamánico casi siempre consiste en el trabajo manual: el chamán tiene que «escuchar» con las manos allí donde duele, tocar, rozar, incluso abrazar, pasar una rama ardiente o humeante de enebro de montaña por encima de la espalda y entre las piernas de la paciente. A veces masajea todo el cuerpo, a veces arranca la enfermedad del vientre, del pecho, de la cabeza; a veces lo cubre de humo, fuego o leche ofrendada antes a los espíritus.
No hay día en que no acudan a Antoni mujeres y muchachas pidiéndole que se convierta en el padre de sus hijos. Según la tradición tuvana, el sexo con un chamán es un acto mágico, supraterrenal, religioso y sanador. Una poderosa inyección de energía divina que el chamán transfiere a otro ser.
El problema de Kunzenmaá es que los médicos no saben qué le pasa, y eso que llegaron a hacerle una laparoscopia: introdujeron una cámara en el vientre de la muchacha, en el útero; querían operar, pero luego cambiaron de opinión, sugirieron que era una alergia o que la muchacha debía acudir al psicólogo, porque se había inventado la enfermedad y que ese era su mal. Mientras, ella va perdiendo fuerzas, se ahoga, tiene unas subidas y bajadas salvajes de tensión y el sistema inmunitario hecho trizas. Antoni opina que la joven profesora de Educación Física sufre del alma y que por eso sufre su cuerpo, porque la muchacha no ha superado la muerte de su hermano, así que hace varios meses le mandó traer un enorme y herrumbroso clavo con el que hizo un ritual para protegerla del bisturí de los cirujanos.
Y de los bisturíes la protege, pero la visita del día anterior a los lamas budistas, que le administraron unas bolitas oscuras llamadas medicinas, por poco le cuesta la vida. Estuvo esperando más de una hora a que llegara la ambulancia, así que sus padres, aterrorizados, la llevaron en taxi a casa de Antoni, quien la «trató» con las manos, tras lo cual le dio para fortalecerla una botella de sangre de macho cabrío. La muchacha debe echar una cucharada a un vaso de agua y bebérselo todos los días antes del desayuno durante una semana.
El domingo por la mañana la profesora de Educación Física está de regreso en la choza del chamán; a cada momento sale del «dispensario», oscuro como una cripta, y escupe con ímpetu en el patio. El ptialismo empezó con el primer vaso de agua con sangre, cosa que alegra mucho a Antoni, pues es señal de que el proceso de sanación ha comenzado. Durante las visitas permanecen sentados uno frente al otro durante largo rato y conversan. Hace calor, así que Antoni solo lleva una camiseta –con un águila bicéfala imperial y la inscripción «Rusia» en la espalda– embutida en unos pantalones cortos de chándal. A eso hay que añadir calcetines, sandalias, barbilla prominente, carrillos…, la barrigota le tiembla, se va poniendo y quitando distintos anillos, se cuelga y descuelga del cuello espejos chamánicos y un largo rosario budista, enciende y apaga una lámpara de aceite, hace sonar entre las palmas de las manos un puñado de piedras, las sopla, las resopla, agita un cascabel, toca un birimbao, aquí llamado jormús o vargán, un instrumento local parecido a un muelle metálico que hay que agarrar con los dientes, o bien tamborilea un rato, porque todos ellos son sonidos del agrado de los espíritus. Les encantan.
El espejo es el atributo chamánico más importante, es su santo y seña. Las más de las veces se trata de un disco liso de cobre, latón o hierro que el chamán se cuelga del pecho con una cuerda o una correa, y cuanto más viejo, más poderoso y más experimentado es el chamán, mayor es el diámetro de ese escudo. El espejo de Antoni tiene el tamaño de un platillo de considerables dimensiones, y el rosario que lleva colgado del hombro no le sirve como a los budistas para repetir mantras u oraciones, sino para predecir el futuro formulando preguntas que luego responderán los espíritus. El chamanismo en Tuvá tiene miles de años, mientras que el budismo llegó hace apenas tres siglos; las dos religiones y sus seguidores conviven perfectamente: la gente acude tanto a los datsanes budistas como a los chamanes. Igual que hace Kunzenmaá.
En su «consulta», Antoni sienta a los pacientes en un taburete junto a la chimenea, mientras que él se sienta a la turca un poco más abajo, enfrente, sobre una gran maleta verde que contiene uno de sus trajes rituales. A la espalda tiene tres pequeños altares colocados uno al lado del otro. El primero, sobre una mesilla plegable, el segundo, sobre unos palés apilados, y el tercero, sobre un gran baúl, y sobre ellos se amontona una montaña de baratijas chamánicas que escapa a toda descripción, donde destacan los gorros de gala de Antoni cubiertos de cascabeles de latón y plumas de más de medio metro de un ave depredadora que los tuvanos llaman rif. Una extraordinaria instalación que infunde terror, curiosidad y respeto, tan llamativa como un tenderete de un mercadillo o un puesto con artículos de culto de la feria parroquial al que su propietario lleva toda la vida añadiendo cualquier curiosidad o chisme, pero sin vender nunca ninguno, de manera que cuanto mayor, más experimentado y acaudalado es el chamán, más imponente resulta su colección de «santos».