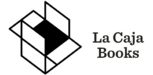Empieza a leer
Leer mata, de Luna Miguel
Así me pasa: una página de ciertos libros es como la punta de la daga entrando, parsimoniosa, en mi corazón.
MARGO GLANTZ
Morir de amor
Sí. Ha hecho el cálculo. Justo cuando empieza a escribir esto le quedan unos tres mil cuarenta y seis días de vida. Algo así, redondeando, como ocho años y medio para acabar con todo. O algo así como setenta y tres mil cien horas para encontrar la manera exacta de despedirse. Parece una simple llamada de atención, o una broma: tal vez lo sea. Podría tratarse incluso de una fanfarronería de escritora que acaba de cumplir los treinta. En realidad ella los cumplió en otoño, hace algunos meses. Ahora es verano. Lleva un bikini rosa ajustado y está frente al ordenador, desde donde supuestamente debería teclear las metáforas de la que será su primera obra de teatro. En lugar de eso, calcula la fecha de su muerte con una aplicación que ha encontrado en Google y escribe varias combinaciones de cifras en el documento. Contra todo pronóstico, la felicidad la envuelve. Programar la tragedia la anima, e intentar adivinar los días y las horas restantes de respiración se le antoja un juego literario divertidísimo. Parece en calma. La mueca de su rostro es cálida. Casi tanto como el sol que se proyecta sobre el cuerpo de su amante, que lee semidesnudo en el terrao, a escasos metros de donde ella se encuentra. Le mira, con su voluminoso libro sobre los muslos, y ratifica: debe morir. Le espía, tan concentrado en lo que las páginas le regalan, y sabe que está en lo cierto: matarse es una responsabilidad. De acuerdo con el calendario establecido, no pasará de los cuarenta años. Lo ideal, de hecho, sería no llegar siquiera a cumplirlos. En Delirio amoroso, Alda Merini escribió que a los treinta años solo se muere de amor; en algún momento de sus diarios, Alejandra Pizarnik aseguró que cumplir los cuarenta sería un crimen. Atendiendo a las sentencias de las dos escritoras, ella se reafirma. No desea cometer crimen alguno: si nació para algo, fue para morir de amor.
Ponientada
Le parecerá bonito. Morir de amor. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Después de pasar unos días juntos en la ciudad desértica, su amante debe regresar a sus labores filosóficas en la capital, y ella se queda sola en la casa de su infancia. Abre un ejemplar de El mar, el mar, de Iris Mudoch. Ese que algunos años atrás le había comprado a su madre gracias al descuento que la editorial concede a las becarias. La edición es vieja, pero está tan reluciente que se da cuenta de que mamá nunca llegó a leerlo. Habría doblado alguna esquina. Habría escrito alguna nota al margen, con esa caligrafía tan rechoncha. Habría dejado algún pétalo de buganvilla secando entre las páginas, como siempre hacía con las lecturas que le gustaban. Nada. Cuántos libros intactos dejamos al marcharnos, piensa ella. Cuántas ideas a medias. Es verdad. Puede que «morir de amor» sea un cliché. Le gustaría explicarse. Está convencida de que la narrativa de Iris Murdoch hurgará en la herida. Al releer la sinopsis de la contracubierta, sospecha que va a identificarse mucho con el protagonista: un dramaturgo donjuán que bebe vinos buenos y que cuando quiere dar un vuelco a su vida huye a un pueblo frente al mar. Es él, se dice. O quiere serlo. Lo primero que le asombra de El mar, el mar es el mejunje de géneros literarios con los que la autora aborda cada nuevo capítulo. Lo segundo, la tentación mortal, es decir, el vaivén de sentimientos depresivos que mece a sus personajes: cualquiera diría que Charles Arrowby va a morir. Su verborrea le arrastra. Lleva toda la noche leyendo y necesita saber más. Por la mañana, sin haber dormido apenas, echa a caminar al puerto y tontea con el viento. Cuanto más se tambalea el cuerpo de Charles Arrowby entre las rocas del mar del Norte, más se dobla el cuerpo de ella hacia la espuma del Mediterráneo. Tiene el libro entre las manos. Hace malabares con su peso. Si el donjuán vive, vivirá. Si el donjuán se arroja, ella caerá con él. En la página doscientos y algo, Charles Arrowby sigue vivo. Un personaje así no podría fallecer a la ligera. Iris Murdoch disponía de muchos recursos para entender que las fatalidades de El mar, el mar tenían que ser otras. Ya había publicado dieciocho obras de ficción. Esta era su decimonovela. Dos años antes vio la luz Henry y Cato. Dos años después, Monjas y soldados. Entre tanto, su ensayo sobre Platón y una obra de teatro. La espuma del Mediterráneo choca contra el espigón de los gatos. La ponientada agudiza sus preguntas. ¿Cuánto habría tardado Iris Murdoch en escribir aquellas ochocientas páginas? Los cálculos no le salen, aunque la decisión es firme: su responsabilidad, como lectora, es la de no demorarse en devorar el tocho más de una semana. ¿Para qué? ¿Para «morir de amor»? Quiere explicarse. Con El mar, el mar entre las manos, puede.[1] Porque ella cree injusto que consideremos más heroico el tiempo que tarda una autora en escribir un libro que el de una lectora en leerlo. Qué pasa cuando alguien se desvive por leer algo, qué pasa cuando alguien se desvive por leerlo muy rápido o de manera muy concisa. Qué pasa con esos artistas oculares. Ella se considera a sí misma una artista de los ojos. Cree que con sus ojos es capaz de moldear la páginas que lee. Le importa demasiado el escritor o la escritora a quien homenajea. Con sus ojos quiere colmar todo aquello que la autora ofrece. Una artista de la mirada para El mar, el mar. Es como si sus ojos fueran capaces de practicar una especie de sexo, una especie de gula, una especie de deporte indescifrable contra la página. Espuma y hormigón. Charles Arrowby está obsesionado con reconquistar a su primer amor y la trama del libro es delirante. Espuma y hormigón. Se tiraría al agua. En vez de eso, marca el teléfono de su amante y le cuenta lo que ha descubierto con asombro: amor, amor, ¡creo que soy una lectora bulímica!
Una lectura bulímica
Él lee Los hermanos Karamazov en el gimnasio. Ha desarrollado un plan perfecto de dominadas, proteínas y páginas para mantenerse guapo, fresco y erudito durante el verano. Ella, mientras tanto, bebe vino de Alboloduy y planea leerse los cuentos completos de Antón Chéjov, los ensayos sobre edición de Mario Muchnik, las ochocientas páginas marítimas de Iris Murdoch y el teatro de Federico García Lorca en, digamos, cinco o seis jornadas. A ella le gusta que él la llame a mediodía para contarle sus descubrimientos dostoyevskianos, o para decirle cómo ha avanzado en la escritura de su diálogo socrático sobre Edith Stein. A esa hora el sol es insoportable y ella sale al terrao a torrarse mientras su amor rellena los minutos con su voz. Le es más fácil emborracharse que ponerse morena. Del mismo modo, le es más fácil mentir a su amante que decirle la verdad sobre que ella también ha empezado a leer, aunque en diagonal, Los hermanos Karamazov, solo para entender las duras conversaciones literarias a las que con gusto se rinden a la hora de comer. Soy la lectora bulímica, ¡amor, amor!, le dice. Él no parece entender del todo su entusiasmo, pero asiente. ¿Es celebrable, acaso, ser una lectora bulímica? ¿A qué diantres se refiere con eso exactamente? La idea comenzó a rondarle la cabeza en invierno, cuando gastó novecientos treinta y siete euros en bibliografía filosófica. Ella no tiene carrera. Es una bachiller. Nunca sintió la presión de terminar sus estudios porque, en primer lugar, necesitaba trabajar, y porque también le gustaba sentirse como una ilustrada autodidacta. Leer bulímicamente era una forma de autodidactismo feroz. Una manera de convertir su enfermedad en virtud. ¿Y para qué quería todos esos manuales de filosofía? Para ojearlos. Para tenerlos a mano. Para pasar los ojos por Martin, por María Zambrano, por Maurice, y para sentir que de solo mirarlos, los comprendería. Al principio sí subrayó el tomo primero de la Historia de la filosofía de Frederick Copleston. Llegó hasta a comprar una libreta en la que apuntaba sus resúmenes del pensamiento presocrático y los aderezaba con notas de bibliografía feminista.[2] Ninguna bibliografía está completa sin su cuota de género, se decía entonces y se repite siempre la lectora bulímica. Ninguna biblioteca está completa si en ella los libros sobran. O se repiten. O nunca han sido abiertos. Porque hay quien almacena libros para guardarlos. Para tenerlos a mano por si alguna vez fueran necesarios. En uno de los textos principales de Desembalo mi biblioteca, Walter Benjamin recuerda una anécdota de Anatole France, según la cual, cada vez que alguien miraba su colección y le decía pero, oiga, ¿acaso ha leído usted todos esos libros?, el nobel francés respondía pero, oiga, ¿acaso usted come todos los días con la puñetera vajilla de los domingos? La anécdota es diferente,[3] pero ella la imagina exactamente con esas palabras cuando su amante le pregunta si acaso la lectura bulímica no podría resultar infructuosa. De qué sirve leer si no nos acordamos de lo que hemos leído. De qué sirve leer si no estudiamos. De qué sirve leer si no somos precisos, atentos y ordenados. Él se considera un estudioso. Bulímica se considera una aventurera. A ella que él se considere un estudioso le parece sexy. A él que ella se considere aventurera le ayuda a salir de la rutina. Ella no tiene técnica. Incluso apuntando teorías y resúmenes en su cuaderno dummie de filosofía, se siente torpe. No sabe estudiar. No teme no recordar lo leído. Solo lee. Artista ocular. Acaparadora de caracteres ajenos. Algo así como lo que expresa Alan Pauls en el librillo de Trance, un brevísimo glosario sobre el vicio de la lectura, en el que el escritor argentino se atreve a hablar de sí mismo en tercera persona, como si acaso el lector y el escritor fueran dos entes distintos, hermanos gemelos, separados al nacer: «Lee todo lo que puede, lo que encuentra. Lee hasta lo que no entiende. Poco a poco, sin duda porque dura más de lo razonable, su comportamiento, hasta entonces ensalzado como un ejemplo de juicio, madurez, civilización, cobra una cierta presencia, se vuelve demasiado visible. Los demás, misteriosamente, se sienten llamados a intervenir. El asedio ha comenzado». La lectura bulímica, piensa ella, caminando de un lado al otro del terrao, con el teléfono en manos libres y con el ejemplar de Los hermanos Karamazov de su padre humedeciéndosele bajo el sobaco, debe asemejarse a la conciencia de estar participando en esa guerra que para Alan Pauls empieza con los demás y que para ella empieza con una misma. Esa batalla de querer pasarlo todo por la mirada. Esa de ansiar leerlo todo, todo y todo —incluso cuanto le repugna, como ahora el sudoroso Fiódor Dostoyevski— antes de morir.
[1] Charles Arrowby, protagonista de El mar, el mar, se permite al comienzo del libro una reflexión envidiable para cualquiera que haya probado las turbulentas aguas de la autoficción: «Por cierto que no hay necesidad de separar “memoria” de “diario” ni de “diario filosófico”. Puedo contarte, lector, mi vida pasada y hablarte también de mi “visión del mundo” mientras voy divagando. ¿Por qué no? Todo puede brotar naturalmente mientras reflexiono. Así, sin ansiedad (¿pues no estoy ahora dejando atrás la ansiedad?), descubriré mi “forma literaria”. En cualquier caso, no es necesario decidirlo ahora. Más adelante, si me place, podré considerar estas divagaciones como notas preliminares para un relato más coherente. Quién sabe lo interesante que puede parecerme mi vida pasada cuando empiece a contarla. Quizá vaya actualizando gradualmente el relato y, por así decirlo, haciendo que el presente flote sobre el pasado».
[2] Sospechonda la contraposición entre las novecientas cuarenta y cuatro páginas del Volumen I. De la Grecia antigua al mundo cristiano, de la Historia de la filosofía, de Frederik Copleston, y las ciento sesenta páginas de Historia de las mujeres filósofas, de Gilles Ménage.
[3] Walter Benjamin la cuenta de esta manera en el ensayo «El arte de coleccionar»: «¿Y usted ha leído todo eso, señor France? No, ni la décima parte. ¿O es que tal vez usted cenaría todos los días con su vajilla de Sèvres?».