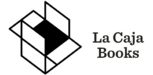Empieza a leer
Los irrelevantes, de Guillermo Abril
I. El algoritmo
Envuelto en el zumbido del vuelo 6643 rumbo a Libia, asoma Trípoli al otro lado de la ventanilla. Desde el aire la ciudad parece una costra arenosa bañada por el mar Mediterráneo, se distinguen centenares de casitas y palmeras sacudidas por el viento y carreteras polvorientas. La luz blanquecina del invierno cubre como una sábana mortuoria la capital de un país carcomido y agujereado después de ocho años de conflicto.
Regreso al libro The burning shores, de Frederic Wehrey. Tras los bombardeos internacionales, cuenta, la revolución de primavera quedó descabezada y se abrieron paso decenas de milicias bien engrasadas por las rentas del petróleo y los intereses de las distintas potencias. «Después de Gadafi el escenario estaba listo para el caos». La guerra se ha convertido en el gran negocio. El aeropuerto internacional está controlado por milicias. El ministerio que sella los visados y permite la entrada al país está controlado por milicias. El gobierno, en gran medida, está controlado por las milicias.
El hotel Bab al Bahr, lamido por el oleaje del mar, también está controlado por milicias. En él nos hospedamos el fotógrafo Carlos Spottorno y yo, y el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores que nos da la bienvenida en el país asegura que es un lugar donde no hay que preocuparse de nada. Acto seguido, habla con naturalidad del atentado de hace unos días en las oficinas de su ministerio: murieron tres personas y fueron heridas más de veinte.
El hotel es un edificio enorme protegido por un pistolero con una barba frondosa y un viejo kalashnikov remendado, un soldado de la milicia Al Nawasi. A menudo el edificio se encuentra vacío y solitario, pero de pronto recibe una enorme y extravagante afluencia. Un día, por ejemplo, se llena de jugadores de voleibol de distintos equipos que, al parecer, juegan un torneo en la ciudad. Son tipos altos y espigados que forman una cola monumental en el comedor que solía estar desierto.
Otro día, acuden al hotel varios políticos vestidos con ropas tradicionales y con el rostro tostado por el sol. Vienen de los pueblos del desierto para tener audiencia con el frágil gobierno auspiciado por la ONU. Traen noticias lejanas sobre el mariscal Jalifa Hafter, el hombre fuerte que gobierna al otro lado del país y avanza con sus tropas desde los campos de petróleo del sur con la intención de tomar la capital.
Trípoli navega así entre la cotidianidad y la violencia, aunque la guerra importa ya poco en Europa. El país se ha convertido en lo que los expertos en seguridad llaman «un conflicto de baja intensidad», donde se matan unos a otros, pero no demasiado, de modo que no llega a ser noticia o solo lo es de vez en cuando.
Libia interesa al otro lado del Mediterráneo porque de aquí zarpan cientos de miles de migrantes hacia Italia, llevan años haciéndolo, y de allí van abriéndose camino hacia el resto del continente. Su goteo incesante, sumado a la entrada de más de un millón de refugiados sirios a pie por los Balcanes en 2015, ha despertado del letargo al monstruo de la xenofobia y el fascismo.
Los migrantes se han convertido en otro de los grandes negocios del país. Su estancia en Libia compone un fresco aterrador de atrocidades y tinieblas. Poco antes de nuestra llegada, CNN ha publicado un vídeo grabado con cámara oculta que muestra una subasta clandestina de subsaharianos en la que un libio compra a una persona por mil doscientos dinares, el equivalente a unos ochocientos dólares. Un migrante aquí es un saco lleno de monedas al que estrujar antes de dejarlo tirado en una cuneta.
Mientras, la Unión Europea entrena y financia a la Armada de Libia para frenar a los migrantes. Los marinos libios forman un escueto grupo humano desabastecido, gruñón y mal pagado que ya ni siquiera patrulla para ahorrar en combustible. Cuando reciben un aviso de una patera que ha zarpado rumbo a Europa, salen al mar a regañadientes, atrapan a los que pueden y los devuelven a puerto, desde donde se les deriva a prisiones infectas controladas por milicias.
Poco antes de nuestra llegada, investigadores de la ONU y Human Rights Watch han documentado el tipo de cosas que suceden en el interior de alguno de estos complejos de naves y hangares. Los presos nunca salen al exterior, salvo para realizar trabajos forzosos. A menudo son golpeados con palos, porras y mangueras, y se han atestiguado torturas con descargas eléctricas. Son insultados, alimentados como animales. De un plato metálico con pasta comen cuatro. Tampoco tienen acceso a medicamentos ni a médicos, salvo los de alguna ONG que de vez en cuando los visita. Viven y duermen en estancias con colchones tirados por el suelo, donde comparten la sarna, los piojos, las garrapatas, la varicela, la tuberculosis. El agua que beben les enferma. Hay decenas de niños menores acompañados y no acompañados, incluidos bebés recién nacidos, retenidos junto a sus madres. De la seguridad del recinto se encargan milicias. En una ocasión los oficiales de uno de estos centros salieron a hacer una redada en un campamento de migrantes indefensos y, armados con fusiles de asalto, dispararon a matar. Hay testigos que aseguran haber visto a compañeros ser golpeados hasta vomitar sangre y morir poco después; y otros que narran cómo los vigilantes abrieron fuego durante una huida e hirieron a varias personas. Algunos migrantes, presa de la desesperación, tratan de ahorcarse.
Las detenciones en estos lugares son calificadas de «arbitrarias» por los organismos internacionales: los migrantes y refugiados pasan encerrados meses, años, sin ser formalmente acusados ni juzgados; sin acceso a abogados ni a los servicios diplomáticos de su país. Es como si hubieran caído en un pozo, en la peor casilla del siniestro juego migratorio. Pero hay formas de escapar. Por ejemplo, puede venir un día un libio, necesitado de mano de obra, y «contratar» a un detenido. Compra su libertad a cambio de trabajo gratis en una granja o en la obra. O un preso puede sobornar directamente a los guardias y comprar así su libertad. Esta es una fórmula tan extendida que tiene hasta nombre: Birnamej, que significa ‘el programa’.
Antes de salir de España, el Gobierno libio ha asegurado que Carlos y yo podremos visitar una de estas prisiones con el fin de documentar la situación y publicarla en un reportaje. Durante los diez días de nuestra estancia en el país, esa visita siempre parece a punto de suceder, pero juegan con nosotros al ratón y al gato, nos hacen esperar horas a la puerta de edificios ametrallados, subimos y bajamos escaleras rotas, visitamos oficinas ministeriales, perseguimos un documento que nos falta cumplimentar, la firma de la autoridad competente, realizamos más solicitudes oficiales; ¿una nueva instancia?, no hay problema; ¿alargar los permisos de prensa?, eso está hecho. Hablamos con decenas de funcionarios y militares y milicianos. Todos dicen que conocen a la persona adecuada y nos mandan a un nuevo destino a probar suerte. Nos damos cuenta de que en realidad aquí el Estado ha desaparecido. Impera una especie de ley tribal del más fuerte. Recuerda de algún modo al feudalismo. Los ministerios son como familias con filias y fobias, muchos se detestan entre sí. El del Interior, además, se encuentra maniatado por el poder de las milicias, cuyos soldados controlan prisiones, edificios oficiales, infraestructuras críticas, barrios enteros, y reciben directamente un sueldo del Banco Central, el cual, a su vez, obtiene el dinero de los beneficios que manan sin cesar del petróleo del desierto.
Tratamos de encontrar una explicación:
—El país es un cerrojo herrumbroso, cuesta girar la llave.
—Ni siquiera tenemos el juego de llaves acertado.
—Es como avanzar a trompicones a través de un pasillo con las paredes forradas de lija.
—Se parece al juego del ahorcado.
—Poco a poco se van acabando las letras.
Carlos y yo pasamos horas en el hotel esperando a que alguna llave abra la puerta. La lija nos va desgastando. En este lugar las leyes más elementales de la física parecen haber sido sustituidas por otro tipo de leyes, las de la física líbica, deformes e ingrávidas. Carlos dispara por la ventana de su habitación fotografías psicodélicas de la ciudad mientras suena la llamada al rezo desde los minaretes: quiere transmitir la desquiciante situación. Charlamos mucho, nos desesperamos; también nos echamos la culpa de que no salgan bien las cosas, nos gritamos, nos reconciliamos; de algún modo, enloquecemos. Una noche vemos Las doce pruebas de Astérix para tratar de comprender cómo los héroes galos lograron escapar de la casa de los burócratas locos y creemos intuir una solución, pero es solo un espejismo: nunca lo lograremos. También leemos. Carlos avanza en un relato sobre la primera circunnavegación del mundo. Yo combino la lectura de Frederic Wehrey, su crudo reportaje sobre la guerra que va despedazando Libia hasta convertirla en lo que vemos a nuestro alrededor, con el otro libro que he traído en la mochila: el ensayo 21 lecciones para el siglo XXI, del pensador israelí Yuval Noah Harari.
El libro se parece a un sistema neuronal. Va dibujando líneas entre los grandes retos de nuestro tiempo, sus razonamientos viajan de un lado a otro sin parar, conectando el auge del fascismo con la biotecnología, la creciente ola de movimientos de migrantes y refugiados con la aceleración del cambio climático, la guerra en Siria con el populismo de Trump y el avance imparable de China. En cierto modo resulta mareante, pero el mundo hoy se ha vuelto un lugar de ritmo epiléptico y arrollador. Harari trata de darle cierta coherencia al caos y a la complejidad en la que vivimos.
«El libro une los puntos», dice Carlos cuando me lo recomienda.
Le hago caso y lo compro en un aeropuerto unas semanas antes de viajar a Libia; nos encontramos en ese momento enfrascados en otro reportaje para El País Semanal. Trata del auge de las profesiones que tienen que ver con las matemáticas, una historia que nos lleva a viajar hasta el distrito financiero de Londres, donde entrevistamos a expertos en la alquimia del algoritmo que trabajan al servicio de los bancos más poderosos, y también nos guía hasta las tripas de un supercomputador inmenso que ocupa el interior de una vieja capilla en Barcelona, en cuyas calles también veremos pedalear a los ciclistas repartidores, guiados de forma mecánica por ecuaciones, matrices y big data, migrantes en su mayoría que van a lomos de sus bicicletas y trabajan en condiciones deplorables.
Conectar los puntos se ha convertido con los años en la filosofía de trabajo que comparto con Carlos: visitar el punto A, el punto B, el punto C. Contar lo que uno ve, transmitir lo que han relatado los entrevistados, tratar de que vuelen libres las neuronas y crucen el abismo y unan los nodos, y quizá entonces las cosas cobren sentido. Puede que no haya otra forma de explicar este universo fragmentario en el que vivimos: todo sucede a la vez, a toda prisa, se actualiza cada segundo. Millones de instantes simultáneos. ¿Qué tiene que ver el grito de esta niña siria recién rescatada en medio del mar con el botón de like diseñado en Silicon Valley? ¿El coche eléctrico con el Estado Islámico? ¿Cómo ordenar esta gran cacofonía? Llevo años viajando de un lado a otro —a menudo con Carlos, en ocasiones con otros fotógrafos, a veces solo—, tratando de unir esos puntos a través de reportajes para El País Semanal.
Me llega un mensaje. Carlos me envía la foto de un párrafo en el que Harari alerta sobre la «dictadura del algoritmo»; habla de un mundo posible a la vuelta de la esquina en el que las principales decisiones políticas, económicas y sociales son tomadas por complejos cálculos de computación que ya muy pocos comprenden, lo cual socava la libertad individual y genera una nueva masa de desheredados, de personas tan al margen de las sociedades que ya ni siquiera cuentan como consumidores. Sus palabras se me quedan grabadas en la mente: «Toda la riqueza y todo el poder podrían estar concentrados en manos de una élite minúscula, mientras la mayoría de la gente sufriría no la explotación, sino algo mucho peor: la irrelevancia».
A nuestro alrededor parecen intuirse las primeras luces de ese futuro aterrador. Por las calles de Trípoli vagan sin rumbo fijo miles de personas jóvenes, curtidas, sin nada, algo parecido a una masa de irrelevantes que le miran a uno a los ojos mientras confiesan que no les importa morir en el trayecto del mundo salvaje al mundo seguro.
De regreso al hotel, vuelvo a la lectura de Harari. Sus saltos despiertan fogonazos en el cerebro, fragmentos de cosas que he visto en otro lugar, en otro momento; enciende ideas de lo que aún está por venir. Descanso la vista mirando a través de la ventana. Me han colocado en la fachada que vierte al mar, probablemente para evitar que oiga los tiroteos nocturnos. Desde la habitación se observa el Mediterráneo hacia el este, un atardecer naranja oscuro sobre un mar cabreado que mantiene las embarcaciones de migrantes en tierra y a la masa de africanos a la espera. Silba el viento al colarse por una ranura. Las olas rompen ahí abajo en las rocas de la orilla.
***
Estamos sentados en las butacas de una enorme sala de cine. Me fijo en sus botas, unas gastadas Dr. Martens con dibujos de flores. Las apoya contra el respaldo de delante, como lo haría la alumna macarra de la clase. Tiene una larga melena rubia platino con destellos púrpuras y verdes y rosas. Una gruesa gargantilla de cuero con argollas de metal alrededor del cuello. Unas gafas de Hello Kitty. Va cubierta con un largo abrigo de pelo blanco con luces de colores que se encienden y se apagan. El abrigo tiene una capucha con un cuerno; cuando se la coloca, dice, es como si se transformara en unicornio. Sorbe una Coca-Cola. Tiene treinta y dos años, fue un niño introvertido. Ahora es una mujer llamada Holden Karau. Atractiva y andrógina, tiene el aire de una cantante de una banda de punk. Parece dura y frágil a la vez. «¿Sabes? Nunca creí que pasaría de los treinta», dice. En cierta medida, añade, le salvaron las matemáticas. De niño, un vecino le entregó un libro de cálculo. Y aquello le abrió la puerta a una dimensión diferente. En los juegos cerebrales el físico desaparece. A ella se le daban bien. Un día se dio cuenta de que grandes corporaciones se la rifaban para que aplicara esos juegos mentales. Ahora Holden es una estrella de la programación, una científica de datos que viaja alrededor del globo dando charlas y conferencias sobre algo de lo que ella y otros pocos conocen los secretos. Por eso lo del unicornio: no hay nadie como ella. Hace un rato, ante un auditorio con varios cientos de personas, la han presentado: «¡Ella está loca, es adorable! ¡Dad la bienvenida a Holden Karau!». Y entre aplausos ha arrancado su compleja presentación con un chiste: «En ocasiones he roto cosas que valen millones de dólares».
El público se ríe. Muchos son expertos en seguridad, robótica, inteligencia artificial. Vienen a conocer sus secretos. Su alquimia. Holden ejerce un trabajo en Google del que no puede dar muchos detalles. Ahora que ya ha acabado la conferencia y estamos solos y ella sorbe la Coca-Cola y apoya sus botas en la butaca de delante, le explico que he venido a preguntarle sobre algoritmos. Antes de que la conversación se vuelva sombría, cuenta que a los veintiún años ya trabajaba para Amazon afinando un algoritmo de recomendación, y da un ejemplo divertido para explicar en qué consistía su trabajo. En inglés, dice, la palabra rabbit significa ‘conejo’ y también ‘vibrador’. Su empleo consistía en lograr que el algoritmo de recomendación supiera si quien buscaba un rabbit en Amazon quería una graciosa mascota o un instrumento para masturbarse. Pero también conoce el reverso tenebroso de su trabajo. Añade poco después: «Creo que necesitamos más gente que comprenda todo esto en los próximos años porque no sabemos lo que estamos haciendo. Aún estamos tratando de descifrarlo».
—¿Imagina un futuro no muy lejano gobernado por dictaduras digitales?
—Creo que es factible. Tenemos ejemplos muy reales de los problemas que surgen cuando los algoritmos se ponen a trabajar. Estas cosas pueden… He de tener cuidado al hablar de ellos, de los algoritmos de recomendación. Es muy sencillo hacer recomendaciones para provocar e inspirar adhesiones. Pero no toda adhesión es una buena adhesión, ¿no es cierto? Solo porque una persona reaccione a algo no significa que fuera bueno enseñarle ese algo. La gente reacciona de forma bastante intensa a las noticias falsas, pero eso no quiere decir que recomendar noticias falsas a las personas sea lo correcto. Es muy difícil construir buenos sistemas. Entre conejos o no conejos resulta muy sencillo saber si estoy haciendo un buen trabajo. Pero para esto otro es mucho más difícil. Cuanto más complejo es el problema, más complicado es hallar una solución.
—¿Cómo imagina el futuro?
—El peor escenario: nos acabamos matando todos. Podría ser. ¿Por qué no? Quiero decir: el auge de ciertos ideales está relacionado con los algoritmos de recomendación. Si las personas pueden ver un vídeo sobre determinada teoría de la conspiración y a continuación se les recomiendan más y más teorías de la conspiración, entonces tienes a una persona muy normal que enseguida comienza a creer muchas cosas muy estúpidas; y con el aumento de personas posracionalistas en nuestras sociedades, esto no tiene buena pinta. No sé. Honestamente… no creí que fuera a llegar a los treinta años. Así que todo esto es tiempo extra para mí.
—¿Y el mejor escenario?
—Un mundo con unicornios y arcoíris y felicidad. Podría ser increíble. Que los ordenadores realicen tantas de las tareas repetitivas podría ser bueno o malo. Depende del tipo de sociedad que construyamos. Y podría ser complicado porque podría tener impacto en los empleos. Así que sí influye el tipo de sociedad que tengamos cuando automaticemos todo.
—Hay personas que correrían el riesgo de volverse irrelevantes.
—Habrá cosas irremplazables, cosas que va a ser difícil que haga un ordenador, como tener empatía. Puedo tener un chat bot, pero quizá ese chat bot no te haga sentir bien.
—¿Cree que al final serán necesarias las personas?
—Creo que podemos construir una sociedad muy automatizada en la que las personas aún tendrán valor. También podemos construir una sociedad en la que esto no ocurra. Y creo que esto dependerá de los humanos. No creo que esto dependa de lo que los ordenadores puedan o no puedan hacer, sino del tipo de sociedad que decidamos construir.
***
Desde la habitación del hotel, en lo alto de una moderna mole de vidrio y acero, se ven los rascacielos contiguos. El cristal hasta el suelo produce una leve sensación de mareo, uno parece flotar o estar suspendido, los coches se mueven como hormigas ahí abajo, lucecitas diminutas avanzando en la oscuridad. El desfase horario provoca insomnio, en el televisor encendido un canal en inglés emite un reportaje sobre la expansión de China. La profesora Du Juan, especialista en arquitectura de la Universidad de Hong Kong, afirma sobre Shenzhen: «Ninguna otra ciudad del mundo en la historia ha sufrido un crecimiento semejante. Ha pasado de ser una aldea de pescadores a convertirse en una mega metrópolis de veinte millones de habitantes». Poco después hablan de un tren de mercancías que recorre trece mil kilómetros desde China hasta Europa siguiendo los pasos de la vieja Ruta de la Seda. «Así está uniendo China el mundo», dice la voz del narrador.
***
—¿Es China hoy comunista? ¿Capitalista? ¿Cómo la definirías?
David Chang guarda silencio al otro lado de la mesa; prefiere no responder. Fuera, a través del vidrio de su oficina, se ve una neblina blancuzca que cubre el cielo y tamiza las colinas algodonadas de la isla de Hong Kong. Al cabo de unos instantes, retoma la palabra:
—Por definición yo soy capitalista. Trato de lograr beneficios enormes para mis clientes.
El joven financiero desciende de una familia de banqueros hongkoneses, viste camisas al estilo de la City de Londres, caras y ajustadas a los pectorales, y ha sido educado en buenas escuelas de la costa Oeste de Estados Unidos. Realiza inversiones millonarias a través del fondo Mindworks. Se dedica a convencer a personas con dinero de que le presten dinero para dárselo a otras compañías que necesitan dinero y hacer así más dinero. Si la cosa va bien, todos ganan con las miguitas que van cayendo sobre la mesa cada vez que se distribuyen y cambian de manos los pedazos del pastel. Su radio de acción es esta zona del mar del Sur de China: Macao, Shenzhen, Hong Kong. «Esto va a ser el próximo Silicon Valley», asegura. «Una superregión. Lo llaman el Triángulo Dorado». Habla de los dos mil doscientos millones de personas que viven a tres horas de distancia de vuelo de Hong Kong.
—Son once países. Y ni siquiera estoy contando la India.
Hace pausas dramáticas. Dice: «Os doy un tiempo para que interioricéis las cifras».
Luego retoma:
—Hablamos del treinta por ciento de la humanidad. Y se trata de una zona donde solo está conectada a Internet el treinta y ocho por ciento de la gente. Cerca de mil trescientos millones de personas se conectarán online en los próximos cinco años. Por eso decidí quedarme en Hong Kong, para aprovechar todo esto.
Habla de una «tercera ola de Internet» y de una «tecnología saliente y transfronteriza» para esos millones de personas que «siguen jugando a la serpiente» en sus viejos teléfonos sin conexión.
—China ya inventó el papel moneda —añade—. Quizá no haya inventado el dinero digital. Pero venir aquí, a Hong Kong y Shenzhen, es como vislumbrar el futuro.
A continuación, propone que nos veamos esta noche, podríamos tomar un whisky en el China Club, un selecto local ubicado en una azotea en la antigua sede del Bank of China. El fotógrafo James Rajotte, con quien viajo en esta ocasión, y yo aceptamos. En el club, recostado sobre un butacón de cuero, el joven financiero acabará recomendando la inversión en bitcoins.
—Es lo único que sobreviviría a una guerra nuclear —dice, y paladea su copa.
El local está decorado con viejas lámparas estilo Shanghái años veinte y láminas y pósteres de los albores del comunismo chino. Observo con detenimiento uno de ellos, en el que los trabajadores marchan a las fábricas junto al lema «Rompamos con las convenciones extranjeras y abramos nuestro propio camino hacia el desarrollo industrial». En la barra charlan ejecutivos ya sin chaqueta envueltos en una luz tenue que anima a las confidencias; el joven financiero habla en voz baja del legado de su familia, que vendió el banco hace décadas, y de su padre, que emigró a Estados Unidos para convertirse en discípulo de un inversor de Silicon Valley que había apostado por un incipiente negocio de semiconductores de silicio.
—Hong Kong es el lugar donde el viejo dinero converge con el nuevo mundo —dice el joven financiero—. El negocio de la tecnología está basado en los datos. Los datos ahora tienen más valor que el oro.
***
El algoritmo surgió del intercambio entre humanos hace más de mil años. Ocurrió así:
La antigua Ruta de la Seda, aquella por la que viajó Marco Polo en el siglo XIII, hay que imaginarla en realidad como una red de porosos caminos comerciales que unían distintos nodos. No había una sola senda, sino múltiples. Las ciudades y los oasis nacían y se desarrollaban, morían y desaparecían en función de la afluencia. Había constantes peligros, y señores de la guerra y tribus que te ayudaban a atravesar los lugares más remotos y adversos; desiertos donde te acechaba la locura, montañas infinitas, paisajes nevados, estepas en las que, para sobrevivir, uno debía seguir el rastro de los huesos de quienes perecieron en el intento.Los viajes duraban décadas, quizá toda una vida. Muy pocos la completaron de punta a punta. Los mercaderes hacían trayectos más breves, repitiendo el mismo camino de ida y vuelta, y pasaban la mercancía de unos a otros como en una carrera de relevos. A través de aquella ruta no solo viajaban objetos, telas y especias, sino también el conocimiento; se propagaba lentamente, en carros tirados por caballos o a lomos de camellos, de China a Europa o al revés, atravesando distintos pueblos, culturas y civilizaciones.
Se sabe que hacia el siglo X, la biblioteca del palacio de Bujara, en la actual Uzbekistán, era ya de enormes dimensiones y los volúmenes habían sido clasificados por las ramas del saber. El bazar de libros de aquella ciudad era, al parecer, sobrecogedor. Allí, a orillas del Amu Daria, un río que atraviesa el corazón de Asia Central, florecieron las artes y la erudición. En esa región nació el algoritmo.
Cuenta el profesor Thomas O. Höllman en su librito La Ruta de la Seda: «El impacto más decisivo sobre el mundo de la ciencia de Occidente lo tuvo Mohamed ibn Musa al Juarismi, un matemático nacido no lejos de Amu Daria. De su nombre deriva el del “algoritmo”, y, además, el título de uno de sus libros, que, modificado, ha dado lugar a la denominación de una importante parte de la disciplina, el álgebra».
El hallazgo me sorprende investigando sobre estos antiguos caminos comerciales. Estoy preparando un viaje a China que, por diversos motivos, será pospuesto. A través del viaje quiero entender el pasado para tratar de comprender el mundo de hoy y quizá abrir una cremallera y asomar el hocico al futuro. China era entonces el centro del universo, o al menos lo era en su cosmovisión, del mismo modo que China quiere ocupar hoy un lugar central en el planeta. En 2013, cuando Pekín lanzó su ambicioso plan para llegar a todos los rincones del globo, lo bautizó como la «Nueva Ruta de la Seda». Hoy existen trenes que salen de la ciudad de Yiwu, al lado de Shanghái, y en dos semanas atraviesan trece mil kilómetros hasta llegar a Madrid; van cargados con coches, teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores .
***
Se cree que el matemático Al Juarismi dejó su hogar cuando era joven; desarrolló su carrera en Bagdad, que era entonces la capital del Imperio abasí. Legó al mundo sus conocimientos y su nombre. El algoritmo, tal y como lo entendemos hoy, es una orden. Un conjunto de reglas y operaciones. Son las máquinas perforadoras del nuevo petróleo: los datos. Trazan una línea invisible. Dividen en dos el mundo, como si fuera una frontera.
***
Son cerca de las 11:40 de la mañana y el helicóptero militar vuela bajo en busca de una embarcación repleta de migrantes. La misión europea que recorre el Mediterráneo ha recibido una llamada de alerta a primera hora. El artefacto ha despegado de la popa del buque de mando inmediatamente para tratar de localizar a los náufragos. Las aspas emiten un sonido atronador y confieren al interior una vibración como de cafetera. El mar se despliega ahora como una infinita alfombra azul cubierta por jirones de niebla. El helicóptero los atraviesa como si fueran puertas a otra dimensión.
En este lugar en alguna parte entre Sicilia y Libia, parece imposible localizar nada. La puerta del helicóptero está abierta, y el aire del mediodía empieza a calentarse y se adentra con furia en la cabina. Un militar se coloca de vez en cuando los prismáticos delante de los ojos y escruta la superficie del agua. Nada de momento. El piloto traza eses en el aire y se guía por las imágenes que aparecen en la pantalla de la cámara térmica. De pronto, enfoca hacia África, y dice: «Trípoli». Es una visión fugaz de casitas al borde de la costa, casi irreconocibles en los tonos verdosos del monitor.
Pienso durante unos instantes: «Es la primera vez que veo Trípoli».
—¿A cuánto estamos?
—A unas veinticinco millas.
Enseguida prosigue la búsqueda de la embarcación.
«Si se hubiera hundido, veríamos cadáveres flotando», dice el militar de los prismáticos. Lleva un gato con botas dibujado en el parche cosido al hombro de la guerrera, la insignia de su división del aire. A través de la compuerta, en el horizonte, el cielo y el mar se confunden. En la superficie del agua se ven pliegues blancos que recuerdan a las arrugas de un cuerpo viejo. Cuando el sol golpea en la punta, el mar despide destellos dorados y brilla como si estuviera recubierto de escamas. Ese hermoso fulgor es en realidad un aviso de muerte: significa que hay olas.
—¿Tenéis coordenadas concretas?
—Vamos hacia el último punto en que han sido vistos por un pesquero.
Al alcanzar la localización, el helicóptero se detiene en el aire como una libélula. Ahí abajo se distingue una diminuta barca de madera flotando a la deriva. Nadie a bordo. El militar de los prismáticos ahora toma fotografías y las amplía para tratar de descifrar qué ha sucedido. Carlos, que va a mi lado, también hace lo mismo. Observamos las imágenes. Presagian lo peor. Sobre la madera se ve ropa y enseres revueltos y cámaras de aire de ruedas de bicicletas que los que pertenecen al escalafón más bajo de los migrantes suelen usar como salvavidas. También se ven unos números inscritos en los listones con un espray. Los números forman una fecha. Al leerla, en el helicóptero respiran aliviados: es la fecha de ayer. Esta embarcación fue rescatada hace un día, explican, y ha sido convenientemente marcada por los rescatadores, siguiendo las costumbres del mar.
Pero la búsqueda aún no ha acabado. Siguen instantes de incertidumbre en medio del atronador silencio del helicóptero. El mediodía va despejando la bruma marina. Y, al fin, la noticia se propaga como un chispazo por la cabina: ahí está, un puntito en la inmensidad, la patera que ha lanzado la llamada de rescate. A través del monitor de la cámara térmica, da la impresión de ser un pequeño cascarón que baila al borde del precipicio. Una muesca invisible en el océano. Desde el aire, aumenta la sensación de vulnerabilidad. Diminutas piezas de un puzle muy complejo, pedacitos de cartón en manos del agua. Los militares toman fotos y graban con cámaras de vídeo y analizan las imágenes. La embarcación es de madera, traza círculos y deja una estela curva y blanca de espuma. «Es porque nos han visto», explica uno de los militares. «Tratan de seguirnos. Antes iban rectos, ahora esperan a que les vayamos a recoger».
Si uno observa bien, da la sensación de que los náufragos miran al cielo, hacia el helicóptero, y saludan con gestos de triunfo. A ojo, deben de ser unas cincuenta o sesenta personas. El helicóptero avisa al buque de mando por radio, y este se pone en camino para organizar el rescate. El piloto emprende el regreso y en el vuelo de vuelta detecta otra embarcación de goma repleta de personas con chalecos salvavidas. La lancha es blanca y frágil; las piernas de sus tripulantes cuelgan por la borda. Está parada, inmóvil, aislada. Con la tapa del motor abierta. Probablemente se hayan quedado ya sin combustible. De nuevo avisan al puente de mando.
Cuando el helicóptero aterriza en la pista de popa, el barco militar europeo ya se ha puesto en marcha. Desde los oficiales hasta el último marinero, todos han tomado su posición. Los buzos visten sus trajes. Las lanchas de rescate se lanzan al agua y se dirigen hacia las pateras. Por el cielo he visto cruzar una bandada de pájaros que volaban libremente hacia el norte, quizá en plena ruta migratoria.