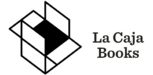Empieza a leer
Tan tonta, de Carlos Catena Cózar
Llevo aquí un mes y por la noche, con todo apagado y a punto de quedarme dormida, aún siento que estoy en otra habitación. No puedo explicarlo mejor ni localizar el fenómeno en la piel, en el equilibrio o, qué sé yo, en el olfato. Simplemente tengo la sensación de que el espacio oscuro, la luz de las farolas que llega a través de las cortinas y los murmullos de esta casa extraña pertenecen a otro lugar, no a mi cuarto en el pueblo, ni al de casa de mi tía en la ciudad, pero desde luego tampoco a esta habitación que dicen ahora mía y que recibe por nombre una palabra extranjera. Unas pisadas me espabilan. El padre va al baño y oigo el chorro caer en la taza y me siento mal por estar oyendo algo que no debería. Me tapo los oídos. La cisterna, ha salido del baño, la puerta de su dormitorio. Sé que va a ocurrir: los gritos del niño que se ha despertado de una pesadilla en mitad de la noche. Me incorporo, mientras me pongo las zapatillas pienso, primero, y murmuro, después, I’m in my room. This is my work. Estoy en mi habitación y este es mi trabajo.
Los gritos del niño a medianoche son la principal razón por la que me han contratado, o al menos eso deduje de la conversación que tuve con el padre el primer día. Y digo deduje porque cuando me hablan aún se me escapan muchas cosas. Pero ya mejoraré, lo sé, voy a mejorar mucho. De momento solo tengo que abrir bien los oídos, acostumbrarme a su acento y estar pendiente del niño, acudir si se despierta, tranquilizarlo, darle agua, consuelo, ocupar el hueco que dejó su madre cuando se murió. Ojalá hubiese entendido cuándo ocurrió; por el cansancio del padre y de la casa entera debe de hacer más de un año. El padre no puede dormir, no descansa, teme algún día tener un accidente de camino al trabajo y, por pasarse las noches cuidando de su hijo, atropellar por la mañana al de otro en un paso de cebra. En realidad todo esto yo solo me lo figuro, lo interpreto a partir de gestos y palabras sueltas, lo añado un poco de mi cosecha. ¿Es entonces una mentira? Lo cierto es que resulta imposible descansar porque resulta imposible ignorar al niño. Empieza en cualquier momento de la noche, desde las nueve y media hasta las siete y pico de la mañana, como una caja de música que cae y queda abierta en el suelo, sonando hasta que alguien acude a cerrarla. Él chilla y chilla y chilla y sepa Dios qué dice. No aspiro a entenderlo porque bastante tengo ya con enterarme de lo que dice cuando está sereno. Lo entenderé algún día, me digo, claro que lo entenderé algún día.
Por lo general, a mí no me cuesta trabajo levantarme, ponerme la bata e ir hasta su dormitorio tranquila aunque a buen paso, como estoy haciendo ahora. Entiendo que para otras personas pueda ser un fastidio, pero yo no tengo ningún sitio al que ir al día siguiente ni ninguna razón por la que tener que descansar por la noche. Al fin y al cabo, esta es mi única tarea aquí; de la limpieza se encarga una polaca que viene dos veces en semana y en la nevera siempre hay algo listo y preparado para comer. El niño es mi única razón de estar, de ser en este sitio.
Al principio sí que me daba un poco de pereza levantarme de la cama. Entonces todavía me permitía remolonear unos instantes con la esperanza de que el berrinche del niño fuera pasajero y breve. Uno de esos primeros días, cuando acudí al cuarto del niño, ya estaba allí el padre, despeinado y vestido con unos pantaloncillos y una camiseta ancha que hacían aún más llamativas su abultada barriga y sus piernas finísimas. De lo que dijo cuando entré no entendí nada. Lo que sí entendí fue su mirada, el gesto de desprecio que me dedicó al cederme el cuerpo desconsolado de su hijo. Tiene una forma autoritaria de decir por favor que a mí se me antoja un conjuro, una palabra mágica para que, obedientes y rápidos, los demás hagamos lo que él pide. Ese día me quedó claro que no cumplir el cometido de consolar al niño cuanto antes sería en el futuro imperdonable, una línea roja, lo único que debo evitar a toda costa si quiero que me vaya bien en la casa. Y ciertamente lo quiero.
Por eso ahora he reaccionado con diligencia ante el más mínimo ruido del niño. Siempre lo encuentro igual: sudando, llorando a lágrima viva, asustado de sí mismo. Al sentarme en la cama percibo algo nuevo. En su rostro no hay desesperación, me parece ver algo parecido a la vergüenza. Intento abrazarlo como de costumbre, él se resiste con una fuerza que no sé de dónde saca, qué brazos tan rígidos, qué agobio intentar manejar un cuerpo tieso de rabia. Estoy descolocada. Llevo un mes consolándolo, siempre procedo del mismo modo, pensaba que se estaría acostumbrando. Estás empapado, quiero pero no sé decir, déjame que te ayude. Busco las palabras en este nuevo idioma y encuentro solo un shhh suave y desesperado, shhh, repito. Le enjugo las lágrimas con la manga de mi bata, le acaricio el pelo, intento otra vez traerlo hacia mí, hacia el pecho. Su cuerpo se endurece aún más, es una tabla de acero casi, nadie podría doblarlo. Soy yo la que va entonces a él, a su pecho, me acurrucaré a su lado, lo voy a abrazar como buenamente pueda. Yo sé que en situaciones así, tan llenas de desesperación, la proximidad de un cuerpo tranquilo y cálido es lo único capaz de serenarnos.
Pero sus brazos no se relajan, encuentran de hecho más fuerza para empujarme y separarme más de él. ¿Qué tiene que le da tanta vergüenza? Ni siquiera la primera vez que vine a consolarlo se mostró tan tímido. A lo mejor se ha meado, pienso y él me dice que me vaya, vete, ahora mismo sal de aquí. Agradezco que me hable de una forma tan clara, es la única manera de asegurarnos de que lo entiendo. Caigo al suelo, él se asoma desde el colchón, la vergüenza deja paso a la sorpresa por haberme derribado. Es un niño tan dulce y tan bueno que ya se arrepiente de lo que ha hecho, se siente fatal, nos llevamos muy bien y sé que nunca habría querido hacerme esto. Tranquilo, le susurro en español, no pasa nada. Se ha incorporado, yo le enseño las palmas de las manos bien abiertas, lo que quiero decirle es que no me ha hecho daño, anda, ven que te abrace, te voy a traer un vaso de agua. Mi abrazo lo pilla desprevenido, su cuerpo cede y se junta con el mío y yo comprendo qué le pasa esta noche. Está empalmado. Alrededor de la erección, la tela del pijama está chorreando. El padre tose al otro lado de la pared, es su forma de hacerse presente, de recordarnos que no lo estamos dejando descansar. Tenemos que volver al silencio cuanto antes.
Me paso el día diciendo what, graznando como una oca desquiciada pero tímida. Guat, guat, guat. A veces estoy tan cansada que lo digo en español. Él se ríe. Cómo que qué, estás aquí para aprender inglés, tengo que enseñarte. No se dice qué, se dice what. Cuando el niño dice what no suena al graznido de un pato, es una palabra más redonda y oscura, como larga, quizá reposada. A ver, dilo, supongo que me está diciendo, repítelo hasta que te salga. Y los dos graznamos juntos, guaaaat, guaaaat, guaaaat, no siempre con el resultado esperado. Qué frustrante, toda mi vida he deseado ser mejor alumna de lo que mis capacidades me permiten. El niño entonces me corrige, no lo estoy haciendo bien, se mea de la risa. A veces se ríe de forma exagerada, como hacen todos los niños cuando quieren complacer a un adulto. Otras veces, como ahora, sabe reírse de verdad.
Pero ¿qué es lo que quería decirme? Intento volver al punto de inicio de la conversación, ya no se acuerda de a qué venía todo esto, se encoge de hombros y suelta un par de carcajadas flojas. Le ha entrado el pavo y no hay manera de que a mí no se me contagie. Vaya par de dos, pienso y me pregunto cómo se dirá algo así en inglés. Qué suerte tengo de que me haya tocado un niño tan lindo, tan dispuesto a que lo quiera; que no sea un estúpido y un sieso. Ahora se cruza de brazos, pone un gesto de pensador propio de los dibujos animados, intenta acordarse de lo que estaba tratando de contarme. Ya lo tengo, dice y chasquea los dedos en el aire. Me coge de la mano, me está conduciendo hacia las escaleras, subimos, hay al fondo del pasillo una puerta que nunca he abierto, una habitación donde el padre suele pasarse las tardes y las noches encerrado. El niño va hablando, pero yo ya no hago ni el intento de entender lo que dice. Por los ruiditos que suelta ahora, casi onomatopeyas, diría que me está pidiendo que ande más deprisa.
Tras la puerta hay una habitación pequeña, con una ventana alta por la que a estas horas de la tarde ya no entra nada de luz. En la estancia solo hay un escritorio con una silla y un ordenador, y tampoco hay espacio para mucho más. El niño enciende la máquina para mí, separa la silla de la mesa, quiere que me siente. Al principio me habla de enviar emails y chatear con mi familia y, aunque me sorprende que a su edad ya tenga presente ese tipo de cosas, lo entiendo todo sin problemas porque es vocabulario que se repetía a menudo en las clases de la facultad. Cuando arranca, toma el control del ratón y escribe algo en la barra de búsqueda del navegador. Quiero ver tus fotos, dice, enséñame tu Facebook. Luego me explica que su padre no le deja tener redes sociales, todavía no tiene edad suficiente porque en internet hay muchas personas malas que odian a los niños. Lo repite convencido: hay gente mala que odia a los niños, ¿sabes de lo que te hablo? Quiere que lo confirme. Pero a él le encantan internet y Facebook, desea dejar de ser un niño para usarlo todo el tiempo. Enséñame el tuyo, porfa, insiste.
No entiende que no tenga un perfil. Se lo he intentado explicar y ahora me mira con desconfianza y recelo, habla mucho y de seguido, entiendo palabras como university, friends, que es amigos, y algo con sotial, ah, vida social. Yo me encojo de hombros. El niño concluye que es una cosa cultural, que en mi país no se hace, corregirlo sería dejarme en evidencia. Antes o después comprenderá cómo soy de verdad, y es probable que en ese momento esté menos dispuesto a que yo lo quiera. Cuanto más tarde en descubrirlo, más tiempo tendré para cambiar y amoldarme a lo que espera de mí. Vuelve a tomar el control del ratón y del teclado, dice que me va a enseñar a su cantante favorita.
Empieza a sonar una canción que lleva meses sonando en la radio, en la pantalla aparecen cuerpos saliendo de ataúdes blancos, un ejército de zombis que baila con movimientos bruscos y piruetas, todos llevan muy poca ropa. El niño está señalando la figura central del vídeo, una mujer en bikini, pelo rubio platino y plataformas, es ella, dice, es la mejor. Son las plataformas más altas que he visto en mi vida. Me encanta y me lo sé de memoria, informa orgulloso y entonces empieza a seguir los pasos, se detiene en los momentos en los que se vuelven imposibles, casi peligrosos, pero por lo demás es capaz de reproducirlos uno a uno. Yo soy muy mala bailando, lo haces genial, cómo te envidio, creo que le estoy diciendo. Ahora avanza por la habitación cruzando las piernas como una modelo, los brazos en alto como una gárgola, cae de pronto al suelo boca abajo y golpea la moqueta con sus puñitos. Y yo lo jaleo: ¡oleee! Recuerdo que en la carrera tuvimos que montar una coreografía para Educación Física, fue de los peores tragos que pasé en esos años, y eso que pasé tragos muy malos. Por mucho que me esforzara era incapaz de recordar ningún movimiento, o de llegar a ejecutarlo de una forma remotamente limpia. Por eso sé que esto que está haciendo el niño delante de mí es todo un talento. ¿De dónde lo ha sacado? ¡Vaya salto acabas de meter! Ya he olvidado que estoy en otro país, que tengo que hablar inglés, qué más da, tampoco sabría animar a nadie en esta lengua.
La coreografía y la canción han terminado, el niño recupera el aliento después del esfuerzo físico, no puedo contárselo a nadie, me pide, esto que ha ocurrido es un secreto, dice muy serio, no quiero que se entere papá. Después de un abrazo efusivo por parte de ambos, vuelve a tomar la palabra, como si fuera él el que me cuidara, el que debiera entretenerme a mí. Voy a enseñarte otro secreto, anuncia, es porque confío en ti. Esta palabra, confío, acabo de aprenderla. De hecho no la he entendido, él ha intentado repetirla un par de veces y al final ha acabado buscándola en un diccionario de internet. Le adecento el pelo, sudoroso por el esfuerzo del baile, mientras él teclea. Cómo me alegra ser digna de su confianza, haberle caído tan bien, que hayamos conseguido este vínculo tan bonito y tan pronto.
En la pantalla aparece ahora la foto de un teléfono muy compacto, con tantos botones como letras tiene el abecedario. Es un teléfono inteligente, con internet, cámara, todo lo que puedas imaginar, me lo presenta el niño y a mí quiere sonarme el nombre. Es muy conocido, claro que lo has oído, todos los famosos tienen uno, en las películas, en la televisión, está en todas partes. Yo asiento, tienes razón, sí, sí, es que no me había dado cuenta. Si esto que hago es mentir, hablar en inglés no me deja tiempo para evitarlo. El niño navega por la web de teléfonos, busca entre los modelos, ¡este!, exclama. Me enseña uno que es rosa fucsia y tiene un marco de diamantes y purpurina. Es un secreto, me recuerda preocupado, y en el diccionario en internet escribe la palabra en inglés para que no haya ninguna duda sobre su significado. ¿Entiendes qué es un secret? No puedes decir nada a nadie, y mucho menos a mi padre. El niño está seguro de que el padre no querrá comprárselo por el mismo motivo por el que no le deja tener redes sociales, por eso tiene que urdir un plan infalible. Está buscando la mejor forma de pedírselo para que no pueda negarse a comprárselo.