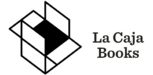Empieza a leer
Yo, Precario, de Javier López Menacho
Primer día en la oficina
«Lo primero que tienes que hacer es quedarte en calzoncillos». La coordinadora siempre está presente, así que a partir de ahora será nuestro ritual. Nosotros nos bajamos los pantalones, ella permanece de pie. Es la misma sensación que tenías de pequeño cuando tu madre te desnudaba sin reparos delante de alguna de sus amigas, o cuando, ya adolescente, te acostabas con alguien por primera vez. Esa extraña mezcla de pudor y desvergüenza donde, al final, las circunstancias mandan. Al menos, la coordinadora siempre busca un punto de fuga, algo que desvíe su atención de nuestras miserias: mira el móvil, habla con la vista perdida o, sencillamente, se vuelve de espaldas. La primera vez sucede así y se establece como rutina. Luego te dan unos pantalones blancos acolchados que se asemejan a los de un astronauta y te los pones. El tacto por fuera es sintético, como si se hubieran fusionado el plástico y la lana. La camiseta interior tiene el cuello ancho y se pega a la piel, ensañándose con ella. «Aun así, poneos algo debajo, es una cuestión de higiene», la coordinadora insiste. No sabe, o no ha querido saber, el calor que se pasa con esa prenda y la otra debajo. Para colmo, el primer día traigo puesta, desde casa, una camiseta de manga larga. Dos minutos después de vestirte, el sofoco es insoportable. Y aún no estás dentro de la chocolatina.
Te inclinas y te enganchas los zapatos. Gigantes, de un metro de largo, y voluptuosos, de color rojo y blanco, como esos que compras para estar en casa y simulan la silueta de unas deportivas. Con las gomas, tus pies quedan atados y desnudos en el interior del zapato. Sobra espacio para dos pies más. Pareciera que quisieran volverte torpe, dependiente. Es la previa, antes de introducirte dentro de la caja y convertirte en chocolatina.
Por dentro, todo está oscuro. Tienes que aprender cómo filtrar la luz y hacerte con el arnés. El arnés permite que te cuelgues a modo de mochila todo el armatoste. Son unas tiras que llevan refuerzo de gomaespuma para no lastimarte los hombros. Muy considerados, los fabricantes. «Los trajes son de origen canadiense. No quisimos reparar en gastos», nos dijeron en la empresa. Pero tampoco repararon en nosotros, las mascotas, en lo que pesa el trasto y en el tiempo que íbamos a pasar dentro. Cuatro u ocho horas, ininterrumpidas, según el día. Tu nuevo cuerpo de chocolatina pesa como las mochilas que llevabas a los campamentos cuando eras un crío. Colocas bien el cuerpo y pides a alguien que te ponga los guantes. Son de cuatro dedos, porque todo el mundo sabe que a las mascotas les sobran siempre uno o dos dedos, por eso se los quitan. Con el tiempo, ponerse los guantes debe ser una tarea individual, pero ahora es prematuro. Falta el don de la experiencia.
—¿Veis bien? —preguntan.
—Más o menos —miento.
No se ve un carajo, ¿acaso a ellos les importa? El cristal de los ojos se empaña con el vaho de la respiración. La tela almohadillada, que impide que desde fuera se vea a la persona que porta el traje, hace el resto. Se distinguen sombras, lo que parecen ser personas. La luz, los edificios, los coches, como en una maraña runruneante. Sombras que vienen y van. Sombras estáticas. Sombras que se vuelven más sombras. Lo mismo es todo lo que somos: sombras.
La chocolatina lleva una pila en su interior, a un lado, y ensamblado con ella un cable que desemboca en el ventilador, situado en lo alto de la cabeza. Van conectados para que el armazón se encuentre oxigenado y en óptima temperatura. Así sí, claro, así no se empañan los ojos. Así da igual que el traje sea tan extremadamente agobiante, porque recibirás ventilación todo el día. «No sabemos qué tipo de pila lleva —nos dicen—; tenemos que averiguarlo. Hoy trabajaréis sin pila». Una semana después tampoco habrá pila. Ni dos semanas más tarde. Las pilas nos las tendremos que poner nosotros. Andas por el despacho y haces el paripé, como en un pase de modelos ortopédicas.
—Estáis muy graciosos —dice la coordinadora—. Haceos una foto con el equipo, así comprobaremos si tenéis vergüenza.
Vamos hasta la oficina central y nos hacemos fotografías. Sudo como si estuviera en una sauna. La vergüenza no existe cuando estás dentro del traje. Existe cuando te lo quitas. Cuando te tomas una cerveza y dices que eres la nueva mascota de una marca conocida de chocolatinas. Cuando hablas con un abogado, un ingeniero, un periodista, un escritor, un camarero o cualquier otro y le dices que te dedicas a repartir chocolatinas desde dentro de una chocolatina gigante. Mientras, los empleados de la agencia ríen, y su risa alerta al resto de la oficina. ¡Una foto! ¡Otra! Están felices. Se comportan mejor que los niños. Más agradecidos y pacientes. Como si alguien les hubiera devuelto la inocencia.
—Tendréis que hablar a los consumidores —nos indica la coordinadora.
—¿Así? —pregunto.
—Más alto —contesta.
—¿Así, mejor?
—No —dice ella.
—¿Más fuerte?
—Sí.
—¿Así está bien?
—Sí, así está perfecto.
Mi garganta ya sabe que no podrá aguantarlo ocho horas. Ni siquiera cuatro. La gente escuchará con dificultad, pero les dará exactamente igual. Ya intuyen lo que vas a decirles, alguna chorrada. Valores nutritivos y bromas prefabricadas. Algo que no les interesa en absoluto. Solo quieren su chocolatina gratuita. Y van a hacer lo que haga falta por llevarse una a casa.
En busca de un Sándwich de Leche
Sucedió el primer día. Nuestra querida marca promociona dos tipos de producto: uno con cacao y otro sin cacao. Uno es un sándwich de leche, humilde y sencillo como la vida misma; el otro, una de esas barritas de cacao con problemas de personalidad que va camino de ser un helado pero sin llegar a serlo. La aritmética resulta sencilla para el caso: dos productos, dos mascotas. De ahora en adelante, yo seré la barrita de cacao. Mi compañero, un sándwich de leche.
—Por favor, intentad ser siempre la misma mascota —nos dicen los de la agencia.
Lo hacen para no liarnos con el producto y su discurso promocional, pues no es lo mismo un veinticuatro por ciento de leche que un cuarenta, tener miel que no tenerla, bizcochito crujiente que una fina capa de cacao. De repente, siento cierta envidia.
¿Por qué no tengo yo un mayor porcentaje de leche? ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? ¿Qué les digo a esos padres que pretenden alimentar sanamente a sus hijos? No, señores, no se pongan así, que yo tengo cacao. Claro, para los niños molo más, porque tengo cacao, pero para los padres, mola más el sándwich, porque tiene leche en mayor concentración. Y aquí quien compra el producto no son los niños, sino los padres. Aunque los niños sean los que verdaderamente sienten el producto, al final son los títeres de sus progenitores. Como nosotros lo somos de la coordinadora, la coordinadora de la agencia, la agencia de sus dueños, y los dueños de la economía global y de su propia vanidad.
Y, entre nosotros, no conozco a nadie que haya muerto por un desfase del dieciséis por ciento de leche. Ni siquiera a ningún niño obeso por ese motivo. En fin, que en mi discurso opto por ignorar el dato de la concentración de leche, que no es lo mismo que mentir. Porque yo seré muchas cosas, pero no soy una mascota mentirosa. Soy una mascota con los valores que se le sobreentienden: honestidad, ingenuidad, torpeza (en mi caso, por herencia familiar, nada que ver con los zapatones) y optimismo recalcitrante.
Pero retomemos el tema del compañero. ¿Quién es mi compañero de fatigas? El primer día es un chico llamado Cristian, más joven que yo (todos lo son y lo serán en esta crisis que me envejece sin pedir permiso), de unos veintidós o veintitrés años, metrosexual, barbilampiño, cuya mayor virtud es ser capaz de trabajar media hora seguida y pensar ya en dejarlo. Le pesa mucho el muñeco, dice.
—Sudo demasiado —remarca—. Quiero descansar —insiste—. Me pesan los brazos con estas neveritas a cuestas. No veo. No puedo secarme el sudor. No consigo distinguir si son niños o niñas. Los padres me amargan. Las madres, más. Me gustaría irme. Me quiero ir. Me voy.
Y Cristian se va, a las dos horas. Después de haber visitado casi todas las aulas del centro deportivo, de haber repartido chocolatinas a niños que hacen karate, judo, natación, natación sincronizada, fútbol, deportes de raqueta, baloncesto y atletismo, decide que no puede más, que abandona.
—Me va a dar un amarillo —exclama justo antes de desaparecer.
Lo hace en un tono enojado, como si yo no llevara un vía crucis por dentro, como si tuviera alguna responsabilidad de lo que nos está sucediendo. Rencoroso porque mi cuerpo no se desploma en mitad del centro deportivo. La coordinadora se marcha a recoger los restos de su naufragio.
En ese momento, donde otros aprovecharían para descansar, me alzo como el buque insignia del proyecto publicitario, yo, que solo llevo un día de trabajo, yo, mascota entre mascotas, yo, precario pero digno hasta el final, decido salvar los muebles. Mi heroica actuación me llevará a obtener como premio una caja de chocolatinas al acabar el día, una caja que la coordinadora no quiere porque ya tiene suficientes en casa y además debe mantener la línea, chocolatinas que en la agencia prefieren quitarse de en medio porque la furgoneta debe vaciarse al final de la jornada, una caja huérfana que no es más que un excedente y que ahora es todo lo que vale mi trabajo. Pero en ese momento me digo: «Soy un tío importante, ahora es cuando tengo que demostrar mi valía». Aguanto estoicamente al doble de niños y de padres, como quien aguanta un peso muerto, y la tarde termina con la agonía de un preso que vive su última noche en la celda.
Mucho más tarde, me llama la coordinadora, en mitad de la cena.
—Perdona que te llame a estas horas —dice—. ¿Cómo te has sentido?
—Bien —contesto.
Yo y mi manía de mentir. Le comento que tanto tiempo seguido con el armazón de chocolate cansa un poco la espalda, aunque en realidad la tenga hecha trizas, y propongo que hagamos un par de pausas durante cada jornada. Que nos hidratemos. Que podamos sentarnos en los descansos. Que nos alternemos para hablar con la gente. Como nadie en la empresa de publicidad ni en la empresa de eventos (nuestras dos contratantes) ha llevado una mascota ni ha trabajado con niños, siguen mis consejos en plan dogma de fe. Su ignorancia es mi principal virtud.
A la hora del postre, me interrumpe la jefa de personal de la empresa de eventos, al borde de la histeria. Son las once de la noche y yo solo quiero dormir y soñar con otras cosas que nada tengan que ver con esto.
—¿Sabes? Cristian se ha ido —dice.
—Ya —contesto lo único que las fuerzas me dejan responder.